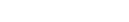Dios nos creó para vivir en comunión con los demás, pero la ira puede envenenar nuestras relaciones.
Proverbios 22.24, 25
La ira puede causar estragos tanto en el cuerpo como en el alma, pero su alcance se extiende más allá del individuo e impacta a quienes están cerca. De esta manera, los estallidos de amargura y el resentimiento silencioso no son solo problemas personales. El espíritu airado es contagioso. Puede pasar de una persona a otra, e incluso de una generación a otra. Los lugares de trabajo pueden convertirse en entornos de tensión, llenos de palabras y actitudes cáusticas. La ira convierte a los hogares en campos de batalla de explosiones verbales o de silenciosa hostilidad. Hasta las iglesias sufren de chismes maliciosos y de enfrentamientos.
Dios nos creó para vivir en comunión con los demás, pero la ira puede envenenar nuestras relaciones. Por desgracia, los más cercanos a nosotros son los que más sufren. Los niños aprenden a reaccionar ante las situaciones de la vida observando el ejemplo de sus padres. Luego desarrollan actitudes y patrones de comportamiento similares. Necesitamos pensar en qué tipo de corazón estamos transmitiendo a nuestros hijos. Por fortuna, Dios se ocupa de cambiar los corazones. Así como podemos llegar a imitar a una persona airada, también podamos imitar la santidad cuando nos acercamos al Señor. Cristo nos llama a venir, aprender de Él, y encontrar descanso para nuestras almas (Mt 11.28, 29). ¿Qué preferiría usted: la agitación de la ira o la paz de Cristo? Ambas requieren sacrificio. Si escoge mantener la ira, sufrirá la pérdida de buenas relaciones y la posibilidad de ser un ejemplo de consagración para sus descendientes. Pero, si escoge tener paz, pídale a Dios que le ayude a dejar en el altar los rencores, los insultos y las prerrogativas personales

 OFRENDAR
OFRENDAR